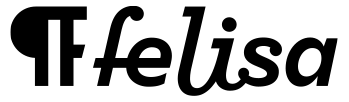Testimonios 2025
«Todo esto pasó: Paco esperando con sonrisa celeste en la estación de trenes de Santander, la caminata hasta la plaza Porticada donde ya se habían montado las casetas -todas de librerías de Cantabria- para dar comienzo a Felisa. Marta, Efrén, Pilar, Macías, en todas partes y a todas horas, ajetreados, sonrientes, acarreando sillas, solucionando entuertos, preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo. La larga charla con Javier, un colega del Diario Montañés, en el departamento del edificio antiguo donde me alojaba –y donde despertaba cada día entre las campanas de la iglesia y los graznidos de las gaviotas- ante un plato de cerezas frescas que los anfitriones habían dejado a modo de bienvenida. El encuentro con periodistas y estudiantes en La Caseta de las Bombas: las preguntas, las preocupaciones compartidas, las risas. Las mañanas corriendo junto al mar. La charla en la feria con Elsa Cabria, colega de El País, ante más de cuatrocientas personas. La niña de siete años que se acercó con sus padres para que le firmara un libro que leerá en el futuro, una niña que lee con la misma velocidad con que devoró un helado la tarde en que, cuando yo escuchaba una charla de Belén Gopegui, se acercó de nuevo, esta vez para detallarme todos los libros que le habían comprado en la feria. Las horas de calor escribiendo en el bar del Centro Botín mientras niños como conejitos graciosos correteaban a las palomas (uno, de nombre Luis, con un pantalón a rayas corto blanco y verde, corría incluso palomas imaginarias). El libro Memoria de un salto, de Marta San Miguel, que me regaló la autora, que leí en una tarde y que me hizo pensar en una yegua llamada Morita. El atardecer en un banco frente al mar mientras leía Grotesco, de Patrick McGrath, que compré en una librería de la ciudad por cuatro euros. Los lectores y las lectoras que se acercaban para decir preciosidades. Los conciertos al terminar cada jornada. El pianista flamenco jovencísimo que tocó descalzo. La heladería sobre el paseo de Pereda a la que parecía acudir medio Santander para comprar helados descomunales —todos parecían el mismo, todos coronados por un copo gigante de crema blanca— que me recordó a las heladerías de mi pueblo que abrían sólo en verano y cuya apertura nos producía regocijo. La caminata de regreso hacia la estación de trenes despidiéndome de todo y de pronto Marta, acalorada, llegando cuando yo ya estaba por subir al tren, para entregarme un mimo de abuelos: una bolsa con comida para el largo viaje hasta Madrid. Todo eso pasó. Todavía pasa».